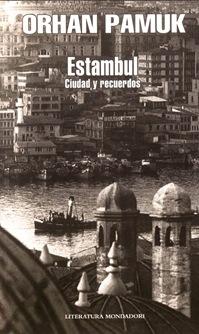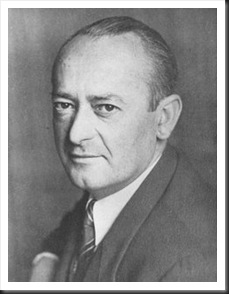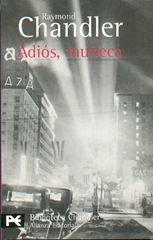El tiempo.
Yo me ausculto con el Tiempo.
Me palpo.
Me pego con el Tiempo.
Me seduzco, me irrito…
Me enredo,
Me sublevo,
Me transporto,
Me pego con el Tiempo…
HENRI MICHAUX
Recientemente, Pablo Ibacache había barnizado una mesita de centro, una pequeña mesa que tenía abandonada en el patio de su casa, sin ningún tipo de cuidado, sin precauciones y sobretodo sin imaginarla afuera, pudriéndose mientras él leía encerrado en su habitación los sonetos de Bradomin escritos por Ramón del Valle Inclán. Sin embargo, un buen día, no digamos un día excelente y perfecto sino sólo un buen día, uno de aquellos que efectivamente están por sobre la media pero que nada de espectacular tienen si se los compara con los días de algún artista de Hollywood o simplemente un artista callejero, se le ocurrió –mientras ya no leía a Valle Inclán y en cambio escuchaba a Grant Green- levantarse de su cama, desapoltronarse un poco y cruzar los trece pasos que mediaban entre su habitación y su patio, para mirar a esa antigua mesa de centro, la misma que fuera de su abuelita y de su madre, la misma en la que montaba sus soldados plástico verdes y grises y entablaba batallas temerarias entre nazis e ingleses. Cuando, después de buscar un poco y esto es, apartar las hojas de sus helechos y trasladar una que otra caja con fotocopias y libros en mal estado desde un lado a otro, pudo hallar la mesa, pensó en que sería perfecta para su habitación. Lo que no sabía Pablo o realmente, lo que no recordaba Pablo es que en sus sueños soñó con esa mesa como si fuera un monumento o un amuleto, una cábala impostergable que garantizaba cierto bienestar, cierta placidez y por dios, cuanta calma le faltaba a Pablo, un hombre tímido, pacato, meditabundo y ante todo complicadísimo, de ese tipo de hombre complicado que con el paso de los años pierde a sus amistades y a su familia mientras todos a quienes conoce, van formando sus propias familias incluso más allá de lo filial, familias que tienen que ver con los amigos del colegio y de la universidad a quienes el tiempo les parece un chiste o ese tipo de obstáculos que terminan por cortarse como un nudo gordiano o de plano, omitirse. Pero a Pablo nada de eso le sucedía, él, Pablo Ibacache quien fuera en los ochenta un prometedor poeta, miembro ilustre de la neovanguardia chilena, a la par con Rodrigo Lira y Diego Maiqueira y que ahora a diferencia de ellos, los verdaderos poetas destacados, los que tenían lugar en las antologías de la poesía nacional y por qué no, en las habladurías universitarias, leyendas vivientes o muertas pero leyendas al fin de la poesía más visceral y cruda, era ahora sólo un remanente de unos cuantos buenos versos lanzados al aire lo mismo que un par de billetes que caen de un avión y que luego, desaparecen en manos de un borracho que se intoxica con vodka o agua ardiente sin más dilación que la de esperar su botella mientras le entregan el vuelto. Él Pablo Ibacache, el hijo mimado de una familia bien, el niño prodigio de la casona en Peñalonen, el que recitaba de corrido y sin equivocarse ni siquiera en las comas a Pablo Neruda y a Pablo de Rokha aun cuando a sus padres, Don Ernesto Ibacache y Doña Martina Daguérressar, pensaran que ambos Pablos, Neruda y De Rocka eran el colmo de lo ordinario, upelientos come guaguas y flojos que todo lo querían en bandeja, capitulaban ante el tercer Pablo, su Pablito Ibacache tan lindo, tan habiloso e inteligente que a diferencia de los dos primeros Pablos, tenía una impronta que no se compra ni se adquiere en subastas literarias, una clase que sólo poseían ellos, los descendientes de los conquistadores de Chile, de los encomenderos, estancieros y mercaderes que con una moral intachable (católica apostólica y romana) lograron mantener un estilo de vida acorde con su defensa irreductible de la buena vida, o lo que ellos con más sorna que convicción, llamaban buenas costumbres. Y ya no quedaba nada de ello. Algo así pensaba Pablo mientras con aires de mendigo hurgaba entre sus cajas de libros sin leer en busca de su mesa de centro. Vivo de lo que me dejó mi padre, -se decía Pablo- vivo de la plata que llega de las viñas, vivo en esta casa que no es mía pero que sí es mía, en estas murallas espesas e infranqueables y bajo este techo inalcanzable y anclado a tierra por una lámpara de lágrimas que es en el fondo, el llanto de mi madre cuando supo que dejé embarazada a Catalina sin haberme casado, sin haber terminado el colegio, sin haber entrado a la escuela de derecho. Esa Lámpara de lagrimas que siempre parecía inmóvil, que no dejó caer ni un solo cristal durante el terremoto del ochenta y cinco, y que sin embargo, cayó de cuajo cuando mi padre llegó ebrio y con pistola en mano comenzó a disparar al aire porque la madre de Catalina había hablado con él. Yo deshonraba el apellido -recordaba Pablo que le decía su padre- Y así estuvo durante toda una noche escuchando a su padre envuelto en una bruma de pólvora, mientras su madre vaciaba un frasco completo de pastillas en su garganta.
La mesa de centro tenía algo de aquello, un par de registros de bala, como un escudo medieval descuidado en la mazmorra que era la casa de Pablo, y Pablo miraba y luego tocaba las huellas sobre la mesa. Por eso la había abandonado, por culpa de su padre y de Catalina, por culpa de sus poemas que quedaron absueltos de todo prestigio, por culpa de su naufragio en la isla hereditaria que era su insípida fortuna. Pensar que para él, ese amasijo de roble era un símbolo incorruptible de sus años felices. Se pasaba horas y horas leyendo a Stendhal a Victor Hugo a Gautier a Nerval, a los franceses del diecinueve en esas espléndidas ediciones que su padre le traía cada semana, ediciones de tapa dura con letras y orlas doradas, y allí, sobre esa mesa apoyaba sus lecturas dejándolas abiertas para que sus padres y Catalina vieran todo lo que era capaz de leer, porque allí es donde se reúne la familia, alrededor de esa mesa iban y venían tíos y primos, todos unos absolutos tahúres acomodaticios, unos aristrócatas relamidos que de lo único que se enteraban era de los eventos sociales, reuniones en el Teatro Municipal, novedades en el colegio San Ignacio, etc. Pero él, Pablo Ibacache, tan aristócrata como ellos, era distinto. Él era como Barros Arana o Lastarria, un aristócrata liberal y con sentido del buen gusto, un tipo que leía a los franceses y qué sabían ellos de franceses de decía al mismo tiempo, a lo sumo, saben que algún día tendrán que ir allí y sólo les interesará la Torre Eiffel o el Louvré y miraran obras de arte del mismo modo que un niño escucha el discurso de físico cuántico. En cambio él, Pablo Ibacache una vez en Francia, iría a la tumba de Allan Poe, de Proust, de Rimbaud y entonaría versos elegíacos en torno a su obra. Pero primero, barnizaría la mesa de centro y lo haría por honor y orgullo, para decir que al fin, los había perdonado a todos; a sus padres, a sus amigos escrupulosos, a Catalina y a su hijo (que desde ese momento, el momento en que pasaba la brocha con acérrima ampulosidad, sería también su sangre, un Ibacache).
Y ahora que no tenía a Grant Green ni a Wes Montgomery ni a Django Reinhardt, entonces podría preocuparse de ese vestigio inanimado que era la mesa de centro de la familia, lo único que quedaba por suturar, la única herida abierta y bajo la lluvia. Entonces, pensaba Pablo, escribiré un poema, el más grande poema de dolor que se haya escrito y lo enviaré a editoriales amigas o probablemente sólo lo haga circular entre los pocos conocidos que me quedan. Haré de mi historia, de mi tragedia oculta, una postal sublime para que los que me dejaron, ese puñado de trogloditas y pelanduscas traidoras, sepan que estoy aquí, asediado pero vivo, lisiado pero incólume. Todo yo, un paria con clase, un vago que convive con mármoles y cuchillos de plata, un mendigo que no trabaja ni pide ni ruega ni reza ni se arrodilla ante nadie, un aristócrata derruido por sus padres ahora muertos y por lo tanto, piezas cardinales en los mausoleos del Cementerio General. Pablo hablaba en voz alta. Su pensamiento ya estaba en una etapa terminal, un cenit escasamente apoteósico y en ese punto, en lo que unos llamarían locura o demencia temporal e incluso esquizofrenia, Pablo iba y venía suavemente con la brocha de un lado hacia otro. Hablaba conmovedoramente. Cualquiera que hubiese presenciado la escena (no puedo decir momento o situación, porque francamente era algo que tenía que ver con el arte: una escena teatral; un monólogo griego hacia los dioses) habría caído en la cuenta que Pablo estaba a breves segundos del suicidio y que a diferencia de los “grandes”, él no dejaría testamentos ni cartas porque su diálogo era su forma de testar y digo Diálogo esta vez y no monólogo, porque al terminar con su mesa, el había acabado por detener el tiempo (probablemente retrocederlo y luego detenerlo o simplemente, fugarse infructuosamente y como todos sabemos, quien falla durante una fuga amplia su condena) y desde ese momento los libros volverían a rellenar la superficie de la mesa de centro. Desembalaría los viejos volúmenes. Tolstoi o Rabelais por ejemplo. Libros cuyas ediciones pertenecían a la primera mitad del siglo veinte, libros que leía su madre mientras arrullaba a su único hijo pensando en algún nombre para él, para ese niño regordete y de mejillas sonrosadas. “Lo llamaré como un poeta, sí, tendrá nombre de Poeta” decía Doña Martina y de ese modo ese niño, que hasta entonces sólo era “la preciosura de la casa” o “el chanchito de mamá” o “nuestro niñito” sería desde el desliz lumínico en que a su madre se le ocurrió un nombre, el verbo hecho carne. Pasaba del anonimato placentero de una época prediluviana, al castigo divino del nombre (un castigo doble como una tortura, porque esta vez el nombre era de poeta)
Y no sólo los libros estaban de vuelta. Ahí estaba su madre, su padre, Catalina y el chico Aranguiz, fiel amigo de la infancia y con ellos hablaba Pablo, no figurativamente no cómo si “imaginara que estaban allí” sino, como si no fueran a irse nunca, porque sí estaban allí: en carne y hueso.
Nuevamente alrededor de la mesita de centro.